Péndulo Político
LOS HABITANTES DE LOS ASTROS
Por: Emiliano Mateo Carrillo Carrasco
«A través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera, inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista... » Fernando Savater
No cabe duda de que los planetas de nuestro sistema solar e incluso los que giran en torno a estrellas inconcebiblemente lejanas están habitados. Lo humano por todas partes, hasta en los confines del universo: no consentimos que nada escape a nuestro juego, a nuestra mirada, a nuestras manías.
El sistema de Galileo es más antropocéntrico que el de Tolomeo, pero menos que el de Newton o Einstein. La tierra es demasiado pequeña para bastar a la cósmica vanidad humana, y descentraliza la inteligencia en sistemas crecientemente sofisticados, a fin de que todo el universo gravite en torno a un pensamiento que no sólo ocupa el centro, sino también la periferia y cada rincón de lo que existe, empapando con sus leyes hasta la última partícula de polvo estelar que flota en la mínima porción de éter.
Queremos salvarnos, es claro, y ya sólo podemos correr en una dirección: habiendo conocido el espíritu no cabe retroceder, borrar su huella, replegarse a lo mineral, es preciso huir hacia adelante, dotar de inteligencia a todas las formas y todos los mundos, para finalmente hacer estallar el pensamiento por arriba y retornar al paraíso de la armonía por la vía de una intensificación de la diversidad, por medio de un sabio énfasis en el conflicto.
Somos los extraterrestres, desde que hemos conseguido mirar la tierra desde fuera, desde lejos; el monstruo que trama nuestra invasión en otro mundo es la esperanza de esa diferencia radical que el hastío del espíritu no se resigna a abandonar. Ya sólo del espacio intergaláctico pueden llegarnos los bárbaros cuyo empujo invasor cumpla nuestros más secretos anhelos.
Las dos modalidades paradigmáticas de nuestra relación con los extraterrestres las configuró Herbert George Wells en sus novelas La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la Luna. Referirme a estos dos clásicos en lugar de rastrear el tema por los eruditos meandros de la ciencia ficción tiene dos evidentes ventajas, ambas directamente relacionadas con el capricho subjetivo y la pereza y el choque con los seres que lo habitan de los invasores terrícolas.
A continuación reseño: en primer término, las Crónicas marcianas, de Bradbury, que me siguen pareciendo magníficas; las aventuras en Marte y Venus de los incansables gladiadores imaginados por Edgar Rice Burroughs; la espléndida novela El invencible, de Stanislas Lem, o El signo del perro, de Jean Hougron, a quien no le conozco ningún otro contacto con la ciencia-ficción. Supongo que una erudición más sólida que la mía podría multiplicar inacabablemente los ejemplos típicos y atípicos de ambos paradigmas. Las dos obras de H. G. Wells.
La guerra de los mundos es un reportaje sensacional; con calculadísimo verismo, en un estilo de testimonio directo al que el periodismo de guerra de comienzos de siglo había acostumbrado a los lectores, H. G. Wells aprovecha al máximo el carácter de fabulosa noticia que presenta su historia. Nuestros vecinos interplanetarios son, según Wells, esencialmente calculadores; lo que personifican estos monstruos es la hipertrofia de la razón pura, el énfasis en la condición implacable de la inteligencia.
Pocos relatos llegan a vivirse tan desde dentro como éste de Wells: es que se nos muestra con inapelable realismo una cotidianidad devastada, pero que en los momentos de más fantásticas anomalías recae de nuevo por un detalle afortunado en lo habitual.
Wells logra que todo lo que se cuartea nos sea próximo y que las reacciones de los acosados terrícolas nos resulten plausibles sin vacilar, como lo que tememos o deseamos encontrar en un diluvio de pública desdicha. Hasta los marcianos terminan siéndonos familiares, pasado el primer momento de radical extrañeza; nos acomodamos poco a poco al espanto, reconocemos sus características, imaginamos resignadamente trucos para aminorar sus efectos, y este acostumbramiento al horror termina por ser lo más horrible del horror mismo.
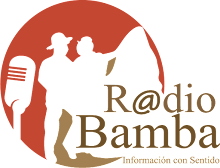
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal