En Chanal, 86 por ciento de los habitantes tiene hambre
Chiapas.- El municipio de Chanal, ubicado en Los Altos de Chiapas, uno de los 400 ayuntamientos que debería ser atendido en la Cruzada Nacional contra el Hambre anunciada la semana pasada, ocupa el primer lugar con pobreza alimentaria en todo el país: 86 por ciento de sus más de 13 mil pobladores padece eso, hambre, de acuerdo a las mediciones oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Si Chanal fuera un país, estaría entre los más atrasados del mundo: el índice de desarrollo humano (IDH, 0.446) de este municipio de indígenas tzeltales, registrado por el Conapo y la ONU, lo ubicaría en el lugar 161 entre 187 naciones: tiene niveles de deterioro social similares a los de algunos de los países más pobres de África. Por ejemplo, sus indicadores de marginación son peores que los de Mauritania, Nigeria, Senegal, Lesoto, Madagascar y Tanzania. México ocupa el sitio 57 en el mundo, con un IDH de 0.770, y Chiapas cuenta con IDH de 0.733 (datos de la ONU a 2011).
El 91.6 por ciento de los pobladores de Chanal está en pobreza de capacidades y 98.1 por ciento en pobreza de patrimonio. El 96.1 por ciento de los pobladores vive en situación de pobreza y 69.1 por ciento yace en pobreza extrema.
El 99 por ciento de las viviendas de Chanal carece de refrigerador y lavadora. Siete de cada diez de sus habitantes de 15 años y más carece de educación básica completa. Tres de cada diez son analfabetas. Cuatro de cada diez viviendas no cuentan con agua entubada.
El 96.1 por ciento de la gente de Chanal tiene un ingreso “inferior a la línea de bienestar (Conapo)”. Peor aún, 77 por ciento tiene un ingreso “inferior a la línea de bienestar mínimo”. O sea que siete de cada diez no tienen recursos ni para lo mínimo indispensable. El grado de marginación es “muy alto”, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población.
Por ello, aquí la gente aún muere de desnutrición, de enfermedades respiratorias e intestinales, e incluso las mujeres pueden fallecer durante sus embarazos, según confirma el tesorero del municipio, Marcelo Gómez, en entrevista con MILENIO ante la ausencia del presidente municipal, el priista Alejandro López Sánchez.
El índice de mortalidad infantil de México es de 24.9 (Conapo) y el de Chanal es de 49.1. El Índice de sobrevivencia infantil de la república es de 0.836 y el de Chanal es de sólo 0.664.
—Veo indicadores oficiales de que todavía hay gente que en Chanal muere de enfermedades respiratorias y gastrointestinales (principales causas de muerte además de tumores)… —se le comenta al tesorero, quien es entrevistado en la plaza central del lugar rodeado de miembros del cabildo. Él responde con su forma particular de hablar español.
—Qué bueno que esa pregunta me lanza. Hace rato estuve platicando con una de las enfermeras: Chanal carece totalmente de medicinas, 98 por ciento carece de medicinas. Por eso muchos mueren del problema del intestino, del estado del embarazo, de la garganta. ¿Por qué? Porque no se cuenta con suficientes medicinas. Claro, la clínica ahí está, los médicos ahí están, pero no hay suficientes medicinas ni instrumentos para sanar sus necesidades…
Se le pide que abunde y lo hace con crudeza…
—Por ejemplo, de aquí se van a San Cristóbal (de las Casas, ubicado a unos 50 kilómetros), y ves que ya no regresan vivos, regresan muertos. Los médicos hacen sus intentos, pero como no hay suficiente material para que puedan, ya no salen con vida de allá, regresan muertos…
***
Pobres entre los pobres…
Una de las zonas más miserables dentro del municipio de Chanal se llama Suiltik. Es una ranchería de una tercia de casas a la que se llega por veredas luego de tres horas de caminata a lo largo de la abrupta geografía de Los Altos, o en media hora si se cuenta con una camioneta cuatro por cuatro. Suiltik pertenece al pobladito de Saquilchén, que tiene 46 habitantes. Y ahí, en Suiltik, la gente ni siquiera tiene luz: se alumbra en las noches a base de fogatas. Los habitantes beben… agua de lluvia. Agua de lluvia que recolectan gracias a su ingenio: con unas canaletas colocadas en los techos de zinc de sus chozas capturan el líquido, lo conducen a un envase de Coca Cola cortado a la mitad que hace las veces de cono, de ahí desciende por una manguerita, y el agua termina en un tambo bajo un techito. Es agua verdosa, guarida de mosquitos y bacterias. Y eso es lo que beben.
Ahí, en casuchas de madera, láminas y pisos de tierra, viven campesinos que sólo comen tortillas y frijol. Nada más. Literalmente nada más. Son campesinos que no tienen ingresos, que siembran para el autoconsumo, que sobreviven cada día.
Como Celestino López, de 37 años, sus seis hijos (de 12, 10, 8, 6, 4, y 2 años), y su esposa Rosa, de 35, que habitan un espacio de unos cinco por tres metros con dos camitas. Los diálogos con ellos, con la gente que yace en situaciones paupérrimas, son como sus recursos: escuetos. Escuálidos y poblados de silencios. De puntos suspensivos. ¿Qué se le pregunta a quien apenas come? ¿Qué se le pregunta a quien porta ropas viejas y deshilachadas? ¿Qué se le pregunta al padre y a la madre de hijos descalzos, a veces semidesnudos? Y a los niños con ojos apagados, manchas de anemia y mocos que les escurren una y otra vez, ¿cómo se les habla? La miseria extrema de sus hogares, la tristeza de sus miradas, los rostros enfermizos de los niños, la ausencia absoluta de bienes más allá de palos y zinc, son imágenes que hablan por sí solas…
Aun así, de pronto discurren con dolorosas frases de resignación elaboradas en su magro español:
—¿Así va a estar la vida? —se les pregunta a Celestino y a Rosa dentro de su chocita, mientras desenvainan los frijoles sentados en banquitos frente a una fogata en el piso. Cuando llueve, cuentan, la lluvia se les cuela por los orificios de sus techos. Cuando hace frío, el viento helado los azota por las rendijas que hay entre las tablas que forman sus muros hogareños.
—Sí, así está… Así mandó el Diosito… Pues ni modo. Qué le vamos a hacer…
—Así nacieron…
—Así nacimos. Cuando murió mi papá, así murió, en pobreza. Así vivo yo...
—Aquí van a morir…
—Sí, aquí vamos a morir. Sí. Así está (la vida)…
—Ojalá cambien las cosas, ¿no?…
—Sí. Solamente el Diosito cambia la vida… Si no, así vamos a estar…
—¿Qué le pides a Dios?
—Le pedimos a Dios que nos dé más el frijolito, y el maicito. Sólo eso. No hay otra, qué le vamos a pedir. Sólo eso queremos, pues. Rezamos para que da (sic) el maicito y el frijolito. Sólo eso… Y por nuestra vida, que a veces mueres de jóvenes por enfermedades. No sé si por el castigo (de Dios, se refiere), pero a veces morimos…
—¿A veces se sienten tristes de cómo viven?
—A veces… Un rato que vamos a pensar que sí, un rato que no… ¿Dónde me voy? Ciudad no me gusta, no hay familia. Sin casita. Y tengo que trabajar para comer allá, y sólo para comer. ¿Qué junto? Acá estamos… Así está pasado el año y el año. Así está la vida…
Celestino nos lleva a la fotógrafa, el camarógrafo y el reportero hasta su milpa. Ahí deshoja los maizales y muestra sus productos, unos pequeños, feos, opacos, otros más grandes, relucientes.
—Cuando sale así, chingón, estamos contentos (exhibe una mazorca bella, amarilla). Y cuando no, como esta (extiende un elotito horroroso, negruzco)… pues también.
Se instala el silencio resignado. El miserable silencio de sus huaraches que ya no tienen suela gastada para andar. Dice Celestino que quisiera sembrar “aguacatitos”. O manzanas. Que le dijeran cómo. Que la tierra es buena. Que le gustaría hacer “un negocito” para tener unas monedas que gastar. Pero eso, dice que pasan los años y que no, que nada, que sigue con sus 25 costales de maíz al año para comer. Y sus vainitas verdes de frijoles multicolores.
—Ya nos acostumbramos… —se va despidiendo el hombre con mirada de dignidad, con una sonrisa. Él, su esposa y sus hijos son ocho de los más de siete millones de mexicanos que apenas tienen para comer y que supuestamente el Estado mexicano ayudará para que ya no padezcan hambre.
—A ver… —se despide.
A ver. Dos de sus niñitas reviven de pronto de su letargo hambreado: cogen unos barrilitos, cometas de papel, que les dieron en una escuela, y se echan a correr para elevarlos. Ríen mucho. Dan grititos. De pronto sus sonrisas y sus carcajadas, sus miradas súbitamente hacen magia: por unos minutos ya no son dos niñas descalzas que portan ropas viejas y rotas, con greñas enmarañadas por la suciedad. No, ahora simplemente son dos niñas despeinadas corriendo, jugando.
Va a oscurecer. Ahí se quedan, hasta que ya no haya luz. Porque hoy, la madera también se terminó para hacer una fogata…
Milenio
Si Chanal fuera un país, estaría entre los más atrasados del mundo: el índice de desarrollo humano (IDH, 0.446) de este municipio de indígenas tzeltales, registrado por el Conapo y la ONU, lo ubicaría en el lugar 161 entre 187 naciones: tiene niveles de deterioro social similares a los de algunos de los países más pobres de África. Por ejemplo, sus indicadores de marginación son peores que los de Mauritania, Nigeria, Senegal, Lesoto, Madagascar y Tanzania. México ocupa el sitio 57 en el mundo, con un IDH de 0.770, y Chiapas cuenta con IDH de 0.733 (datos de la ONU a 2011).
El 91.6 por ciento de los pobladores de Chanal está en pobreza de capacidades y 98.1 por ciento en pobreza de patrimonio. El 96.1 por ciento de los pobladores vive en situación de pobreza y 69.1 por ciento yace en pobreza extrema.
El 99 por ciento de las viviendas de Chanal carece de refrigerador y lavadora. Siete de cada diez de sus habitantes de 15 años y más carece de educación básica completa. Tres de cada diez son analfabetas. Cuatro de cada diez viviendas no cuentan con agua entubada.
El 96.1 por ciento de la gente de Chanal tiene un ingreso “inferior a la línea de bienestar (Conapo)”. Peor aún, 77 por ciento tiene un ingreso “inferior a la línea de bienestar mínimo”. O sea que siete de cada diez no tienen recursos ni para lo mínimo indispensable. El grado de marginación es “muy alto”, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población.
Por ello, aquí la gente aún muere de desnutrición, de enfermedades respiratorias e intestinales, e incluso las mujeres pueden fallecer durante sus embarazos, según confirma el tesorero del municipio, Marcelo Gómez, en entrevista con MILENIO ante la ausencia del presidente municipal, el priista Alejandro López Sánchez.
El índice de mortalidad infantil de México es de 24.9 (Conapo) y el de Chanal es de 49.1. El Índice de sobrevivencia infantil de la república es de 0.836 y el de Chanal es de sólo 0.664.
—Veo indicadores oficiales de que todavía hay gente que en Chanal muere de enfermedades respiratorias y gastrointestinales (principales causas de muerte además de tumores)… —se le comenta al tesorero, quien es entrevistado en la plaza central del lugar rodeado de miembros del cabildo. Él responde con su forma particular de hablar español.
—Qué bueno que esa pregunta me lanza. Hace rato estuve platicando con una de las enfermeras: Chanal carece totalmente de medicinas, 98 por ciento carece de medicinas. Por eso muchos mueren del problema del intestino, del estado del embarazo, de la garganta. ¿Por qué? Porque no se cuenta con suficientes medicinas. Claro, la clínica ahí está, los médicos ahí están, pero no hay suficientes medicinas ni instrumentos para sanar sus necesidades…
Se le pide que abunde y lo hace con crudeza…
—Por ejemplo, de aquí se van a San Cristóbal (de las Casas, ubicado a unos 50 kilómetros), y ves que ya no regresan vivos, regresan muertos. Los médicos hacen sus intentos, pero como no hay suficiente material para que puedan, ya no salen con vida de allá, regresan muertos…
***
Pobres entre los pobres…
Una de las zonas más miserables dentro del municipio de Chanal se llama Suiltik. Es una ranchería de una tercia de casas a la que se llega por veredas luego de tres horas de caminata a lo largo de la abrupta geografía de Los Altos, o en media hora si se cuenta con una camioneta cuatro por cuatro. Suiltik pertenece al pobladito de Saquilchén, que tiene 46 habitantes. Y ahí, en Suiltik, la gente ni siquiera tiene luz: se alumbra en las noches a base de fogatas. Los habitantes beben… agua de lluvia. Agua de lluvia que recolectan gracias a su ingenio: con unas canaletas colocadas en los techos de zinc de sus chozas capturan el líquido, lo conducen a un envase de Coca Cola cortado a la mitad que hace las veces de cono, de ahí desciende por una manguerita, y el agua termina en un tambo bajo un techito. Es agua verdosa, guarida de mosquitos y bacterias. Y eso es lo que beben.
Ahí, en casuchas de madera, láminas y pisos de tierra, viven campesinos que sólo comen tortillas y frijol. Nada más. Literalmente nada más. Son campesinos que no tienen ingresos, que siembran para el autoconsumo, que sobreviven cada día.
Como Celestino López, de 37 años, sus seis hijos (de 12, 10, 8, 6, 4, y 2 años), y su esposa Rosa, de 35, que habitan un espacio de unos cinco por tres metros con dos camitas. Los diálogos con ellos, con la gente que yace en situaciones paupérrimas, son como sus recursos: escuetos. Escuálidos y poblados de silencios. De puntos suspensivos. ¿Qué se le pregunta a quien apenas come? ¿Qué se le pregunta a quien porta ropas viejas y deshilachadas? ¿Qué se le pregunta al padre y a la madre de hijos descalzos, a veces semidesnudos? Y a los niños con ojos apagados, manchas de anemia y mocos que les escurren una y otra vez, ¿cómo se les habla? La miseria extrema de sus hogares, la tristeza de sus miradas, los rostros enfermizos de los niños, la ausencia absoluta de bienes más allá de palos y zinc, son imágenes que hablan por sí solas…
Aun así, de pronto discurren con dolorosas frases de resignación elaboradas en su magro español:
—¿Así va a estar la vida? —se les pregunta a Celestino y a Rosa dentro de su chocita, mientras desenvainan los frijoles sentados en banquitos frente a una fogata en el piso. Cuando llueve, cuentan, la lluvia se les cuela por los orificios de sus techos. Cuando hace frío, el viento helado los azota por las rendijas que hay entre las tablas que forman sus muros hogareños.
—Sí, así está… Así mandó el Diosito… Pues ni modo. Qué le vamos a hacer…
—Así nacieron…
—Así nacimos. Cuando murió mi papá, así murió, en pobreza. Así vivo yo...
—Aquí van a morir…
—Sí, aquí vamos a morir. Sí. Así está (la vida)…
—Ojalá cambien las cosas, ¿no?…
—Sí. Solamente el Diosito cambia la vida… Si no, así vamos a estar…
—¿Qué le pides a Dios?
—Le pedimos a Dios que nos dé más el frijolito, y el maicito. Sólo eso. No hay otra, qué le vamos a pedir. Sólo eso queremos, pues. Rezamos para que da (sic) el maicito y el frijolito. Sólo eso… Y por nuestra vida, que a veces mueres de jóvenes por enfermedades. No sé si por el castigo (de Dios, se refiere), pero a veces morimos…
—¿A veces se sienten tristes de cómo viven?
—A veces… Un rato que vamos a pensar que sí, un rato que no… ¿Dónde me voy? Ciudad no me gusta, no hay familia. Sin casita. Y tengo que trabajar para comer allá, y sólo para comer. ¿Qué junto? Acá estamos… Así está pasado el año y el año. Así está la vida…
Celestino nos lleva a la fotógrafa, el camarógrafo y el reportero hasta su milpa. Ahí deshoja los maizales y muestra sus productos, unos pequeños, feos, opacos, otros más grandes, relucientes.
—Cuando sale así, chingón, estamos contentos (exhibe una mazorca bella, amarilla). Y cuando no, como esta (extiende un elotito horroroso, negruzco)… pues también.
Se instala el silencio resignado. El miserable silencio de sus huaraches que ya no tienen suela gastada para andar. Dice Celestino que quisiera sembrar “aguacatitos”. O manzanas. Que le dijeran cómo. Que la tierra es buena. Que le gustaría hacer “un negocito” para tener unas monedas que gastar. Pero eso, dice que pasan los años y que no, que nada, que sigue con sus 25 costales de maíz al año para comer. Y sus vainitas verdes de frijoles multicolores.
—Ya nos acostumbramos… —se va despidiendo el hombre con mirada de dignidad, con una sonrisa. Él, su esposa y sus hijos son ocho de los más de siete millones de mexicanos que apenas tienen para comer y que supuestamente el Estado mexicano ayudará para que ya no padezcan hambre.
—A ver… —se despide.
A ver. Dos de sus niñitas reviven de pronto de su letargo hambreado: cogen unos barrilitos, cometas de papel, que les dieron en una escuela, y se echan a correr para elevarlos. Ríen mucho. Dan grititos. De pronto sus sonrisas y sus carcajadas, sus miradas súbitamente hacen magia: por unos minutos ya no son dos niñas descalzas que portan ropas viejas y rotas, con greñas enmarañadas por la suciedad. No, ahora simplemente son dos niñas despeinadas corriendo, jugando.
Va a oscurecer. Ahí se quedan, hasta que ya no haya luz. Porque hoy, la madera también se terminó para hacer una fogata…
Milenio

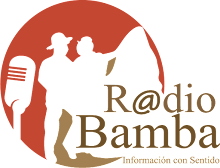
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal