Érase una vez la navidad en Puente Grande
Éramos una jauría hambrienta, con ojos brillosos de llanto. Grotescamente ataviados con el café carcelario federal, cada preso sumido en sus pensamientos, cada quien tragándose la furia del momento, cada quien matando y tratando de sujetar a sus propios demonios sueltos, éramos –agresivos y sumisos– como animales a la espera de un pedazo de carne. Era una vez la navidad en la cárcel federal de Puente Grande.
En la calle la navidad puede pasar desapercibida, pero en la cárcel es un día especial: desde la mañana el dolor se va acumulando lentamente en los huesos, los recuerdos de mejores momentos –cualquier cosa es mejor que la prisión– no dejan de nublar la mirada. El aire se impregna de frutas frescas y delirios de libertad. El frío va congelando todo.
Viví tres navidades en prisión. Ninguna me parece digna de recordarse. Por eso cuando Sam me pidió que escribiera sobre cómo se siente –y digo cómo se siente, porque no puedo decir cómo se vive– una navidad en la cárcel, lo primero que sentí fue un tirón de tripas. Es –pensé– como pedirle a un martirizado de la santa inquisición que se vuelva a subir al potro.
Acepté para saciar ese morbo que se le asoma entre sonrisa y sonrisa.
Decidí escribir sobre la navidad en la cárcel porque además, en contraofensiva, no puedo dejar de imaginarme a Sam hablando despacito, casi al oído, murmurando algunas palabras sediciosas a los oídos de Víctor, el que seguramente a través de sus redondos lentes habrá de fustigar –con su inocencia nata– la sintaxis de lo escrito y el dolor derramado en las letras. El dolor siempre le parecerá poco a Víctor, sólo para complacer a Sam. De cualquier forma –me digo en un acto de auto conmiseración– ya viví la navidad en la cárcel. ¿Qué tiene de malo saciar el morbo?
Como les decía, éramos una jauría hambrienta.
—¡Levántense cabrones! ¡Esto no es un hotel de señoritas! ¡Los quiero a todos frente a la reja! —gritó el jefe de custodios en punto de las cinco de la mañana de aquel 24 de diciembre de algún año pasado. El trato era férreo. Era un día más en la cárcel federal de Puente Grande.
Hubo murmullos y mentadas de madre hacía el oficial. Aparentemente no se dio cuenta el custodio. Ordenó silencio. Cuando el jefe de custodios nos tuvo a todos los presos de aquella galera de frente a las rejas, en posición de firmes, con postura marcial, dictó la instrucción del día:
—Para hoy, señores, quiero tranquilidad –advirtió–, no quiero un motín ni nada que me obligue a matar a nadie. Hoy es nochebuena y van a cenar lomo, pastel y una coca cola.
El anuncio del festejo estalló la hilaridad de todos los presos, que avizoramos una guardia tranquila. Era de agradecerlo al cielo. Durante los últimos 20 días anteriores a la fecha habíamos tenido guardias muy duras, en las que ni siquiera nos permitieron comer, menos salir de la celda. Nos habían suspendido la alimentación no menos dos veces por semana.
Las tripas fueron las más felices al escuchar la cena de esa noche.
Tras el pase de lista de las seis de la mañana, aquel oficial, larguirucho y con el rostro de un cristo rasurado, ordenó la salida al patio. Después de casi 30 días de encierro aquel puñado de presos salió, tembloroso, por 30 minutos, de su celda. Éramos unos perros flacos, parados a mitad del patio, tratando de tragar un rayo de sol. Con la cara al cielo y los ojos cerrados frente aquella cálida luminiscencia, abriendo la boca, cada quien se hundió en sus pensamientos. Mis recuerdos corrieron veloces por sentirme lejos de casa. En la cárcel lo más difícil es llorar. Ese día en el patio miré a varios presos que discretamente se limpiaron las lágrimas.
Después de 30 minutos de sol, parados como palos que resisten la tempestad en el muelle, aquellos inmóviles presos fuimos regresados a las celdas. El frío de las paredes muerde la carne. Se mete por todos los poros de la piel y en menos de lo que se imaginan se apodera del alma. Ese día, el calor con el que llegamos del patio ofreció algo de resistencia antes de que el cuerpo se abandonara al frío. El resto del día lo pasamos como se pasa la vida en la cárcel: encerrados en cuerpo y alma.
El teniente Baltazar, que vivía al fondo del pasillo, intentó cantar. Comenzó con el estribillo de un villancico navideño. El reticente y amargado público comenzó una rechifla que por poco nos cuesta la cena a todos. El oficial de guardia llegó al pasillo ordenando silencio so pena de ordenar la cancelación de la cena. Hasta el más fiero de los criminales se quedó callado.
En ese pasillo estaba –en ese tiempo– el sargento Rafael T. Gómez, uno de los jefes más sanguinarios del cártel de los Zetas. Él mismo reconoció la ejecución de por lo menos doscientas personas. Y fue precisamente Rafael T. Gómez quien, de favor, con una voz que nadie le conocía, le pidió al Teniente Baltazar que dejara de cantar.
—¡Baltita! —le dijo Rafael T. Gómez—, amiguito —casi le susurró desde su celda—, ¡Baltita! ¿Sería usted tan amable de no alterar el orden? Acuérdese que hoy cenamos bien, no sea usted hijo de su puta madre y nos vaya a echar a perder la cena. —Remató con palabras que parecían que provenían de un sacerdote.
Baltazar no dijo nada. El villancico suspendido a la mitad fue la más clara señal de que había entendido la orden de aquel multiasesino.
—Gracias —le dijo Rafael T. Gómez—, Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, incluyendo a su puta madre que lo parió.
Tras esa advertencia la tarde transcurrió en silencio. La mayoría de los presos de aquel pasillo estuvieron dialogando en voz muy baja. Otros optaron por la lectura. Yo me tendí en mis escritos, estaba escribiendo un capítulo de Cara de Diablo. Era la única forma de fugarme del lugar. Me dolía especialmente la ausencia de mis padres, de los que ese mismo día recibí una carta.
Afuera de la celda, el viento frío de diciembre soplaba quejoso por las rendijas metálicas.
Como a las siete de la tarde las cerraduras eléctricas de las celdas comenzaron a cantar. La promesa del pastel, la coca cola y el pedazo de lomo hizo salivar a todos los presos. Yo era como el perro de Pávlov: en cuanto se abrió la puerta me consumía el hambre. Yo fui el primero en salir de mi celda, la 149. Atrás de mí salió Alfredo. Frente a la pared, en la fila, ya esperaba la mitad de los presos. Rafael Caro Quintero me miró con ojos compasivos, seguramente notó el hambre que se me desbordaba por el cuerpo.
Como en procesión, todos los presos caminamos en silencio, con la vista al suelo y las manos a la espalda, hacia el comedor. Bajamos el nivel que nos separaba del área de servicios. Dentro de aquel galerón con frías mesas de concreto y blancas luces que nunca dormían, el aroma de la cena de navidad era incomparable: nada que ver con la rutina hedionda del caldo de res a medio podrir o los gelatinosos frijoles sobre los que nadaba siempre una triste y verduzca gelatina de limón. Ahora sí, olía a comida. Los presos venteábamos como los perros.
El aroma a cerdo era una caricia en el alma.
En el aire un intenso olor a piña fresca con retama sazonaba el pensamiento. La fuga era incompleta: la mente volaba pero el cuerpo seguía anclado al frío metálico de las celdas. Uno a uno fuimos acomodados en las mesas en espera de la instrucción de aquel minúsculo cocinero que siempre nos trataba con desprecio. Su humanidad se crecía por el simple hecho de tener el cucharón por el mango. Sus rasgos feminoides lo empujaban a ser colérico y agresivo con los presos.
—Todas las niñas viendo hacia la pared —gritaba el cocinero, cuando se dirigía a los presos.
En una ocasión, cansado de los insultos, Humberto Rodríguez Bañuelos, alias la Rana, el que se encuentra procesado por la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se dirigió al cocinero que no medía más de un metro con cincuenta centímetros.
—Vuélvame a decir niña y me lo cojo, a usted y a su puta madre, pinche cocinero de mierda —le escupió en la cara.
El cocinero no dijo nada. El rostro se le iluminó de rojo y los ojos le brillaron intensamente. Suspiró. Para los que lo vimos no pasó desapercibido el trago de saliva que denunció el apretado gaznate. Recargó las manos sobre la barra en la que descansaba la cena de aquella ocasión. Pudo salir de su letargo y apenas su voz alcanzó a ser audible.
—Eso me encantaría, chiquillo —le dijo como si el mundo hubiese desaparecido a su alrededor.
Después, nadie pudo disociar que el cocinero estaba locamente enamorado de Humberto Rodríguez Bañuelos, por el que no disimulaba su afecto y donde los guiños eran las menores muestras de ese amor platónico.
El Cocinerito –así le llamábamos en el módulo uno– comenzó a servir la cena de navidad. Uno a uno fue llamando a los presos que estaban enfilados a la entrada del comedor, siempre de cara a la pared. En un plato de unicel fue poniendo un pedazo de lomo y un pedazo de pastel. En la mano entregaba una coca cola. A cada uno de los presos le acarició la mano en un éxtasis que sólo él pudo entender. Y a cada uno de los presos poco nos importó aquella caricia, al ver una coca cola en nuestras manos.
Apenas había terminado la fila para pasar con el Cocinerito, el guardia ordenó silencio para hacer una reflexión antes de comenzar a cenar. Aquel jefe de custodios era cristiano y hasta cerró los ojos para ofrecer aquellos alimentos a la gloria de Dios.
El pastel no me dejó cerrar los ojos. Todos los presos babeábamos por comenzar a la cena.
—¡¡Puta, la tuya!! —se escuchó una voz que gritaba en el fondo del comedor.
Después todo fue confusión. Los platos volaban de un lado hacia otro en aquel comedor. Las coca colas fueron improvisadas proyectiles que cruzaban en el salón. Como espectador en primera fila, miré como se trenzaban a golpes el teniente Baltazar y el sargento Rafael T. Gómez. Los militares de un bando y otro se sumaron al conflicto, y en menos de lo que lo cuento ya estaba frente al comedor un grupo antimotines. Nadie alcanzó a comer pastel.
Pronto el agrio sabor del gas lacrimógeno estaba invadiendo el lugar. Todos estábamos tirados al suelo, con las manos sobre la cabeza y los pies cruzados. Una sirena ululaba en el aire de la noche. Los perros se hicieron presentes en la escena. A lo lejos alcancé a mirar cómo habían quedado, como después de un accidente en carretera, varias coca colas rodando y algunos pedazos de pastel y carne de cerdo regados por en el suelo.
La celebración acabó antes de iniciar.
Fuimos llevados a la celda en medio de un fuerte operativo. Nadie tenía permitido hablar ni levantar la vista. Otra vez la eléctrica voz de las celdas volvió a sonar. Las tripas chillaron de tristeza. Se abrieron las rejas y todos fuimos entregados a la penumbra y el silencio de la crujía. Era la navidad oscura, dolorosa y cargada de recuerdos. Era otra vez el descenso al infierno.
Allí estábamos de nuevo. Éramos un amasijo de hambre permanente, una jauría carcelaria derrotada por un pedazo de pastel y un trozo de carne. Una recua de presos al borde del infantil llanto que provoca saberse lejos de los que uno ama. Éramos perros del mal, amarrados, hombres solos en el abismo del hambre. Por eso les digo que allá éramos una jauría hambrienta.
A mí, la navidad me recuerda lo que es tener hambre. Me recuerda el animal que fui.
En la calle la navidad puede pasar desapercibida, pero en la cárcel es un día especial: desde la mañana el dolor se va acumulando lentamente en los huesos, los recuerdos de mejores momentos –cualquier cosa es mejor que la prisión– no dejan de nublar la mirada. El aire se impregna de frutas frescas y delirios de libertad. El frío va congelando todo.
Viví tres navidades en prisión. Ninguna me parece digna de recordarse. Por eso cuando Sam me pidió que escribiera sobre cómo se siente –y digo cómo se siente, porque no puedo decir cómo se vive– una navidad en la cárcel, lo primero que sentí fue un tirón de tripas. Es –pensé– como pedirle a un martirizado de la santa inquisición que se vuelva a subir al potro.
Acepté para saciar ese morbo que se le asoma entre sonrisa y sonrisa.
Decidí escribir sobre la navidad en la cárcel porque además, en contraofensiva, no puedo dejar de imaginarme a Sam hablando despacito, casi al oído, murmurando algunas palabras sediciosas a los oídos de Víctor, el que seguramente a través de sus redondos lentes habrá de fustigar –con su inocencia nata– la sintaxis de lo escrito y el dolor derramado en las letras. El dolor siempre le parecerá poco a Víctor, sólo para complacer a Sam. De cualquier forma –me digo en un acto de auto conmiseración– ya viví la navidad en la cárcel. ¿Qué tiene de malo saciar el morbo?
Como les decía, éramos una jauría hambrienta.
—¡Levántense cabrones! ¡Esto no es un hotel de señoritas! ¡Los quiero a todos frente a la reja! —gritó el jefe de custodios en punto de las cinco de la mañana de aquel 24 de diciembre de algún año pasado. El trato era férreo. Era un día más en la cárcel federal de Puente Grande.
Hubo murmullos y mentadas de madre hacía el oficial. Aparentemente no se dio cuenta el custodio. Ordenó silencio. Cuando el jefe de custodios nos tuvo a todos los presos de aquella galera de frente a las rejas, en posición de firmes, con postura marcial, dictó la instrucción del día:
—Para hoy, señores, quiero tranquilidad –advirtió–, no quiero un motín ni nada que me obligue a matar a nadie. Hoy es nochebuena y van a cenar lomo, pastel y una coca cola.
El anuncio del festejo estalló la hilaridad de todos los presos, que avizoramos una guardia tranquila. Era de agradecerlo al cielo. Durante los últimos 20 días anteriores a la fecha habíamos tenido guardias muy duras, en las que ni siquiera nos permitieron comer, menos salir de la celda. Nos habían suspendido la alimentación no menos dos veces por semana.
Las tripas fueron las más felices al escuchar la cena de esa noche.
Tras el pase de lista de las seis de la mañana, aquel oficial, larguirucho y con el rostro de un cristo rasurado, ordenó la salida al patio. Después de casi 30 días de encierro aquel puñado de presos salió, tembloroso, por 30 minutos, de su celda. Éramos unos perros flacos, parados a mitad del patio, tratando de tragar un rayo de sol. Con la cara al cielo y los ojos cerrados frente aquella cálida luminiscencia, abriendo la boca, cada quien se hundió en sus pensamientos. Mis recuerdos corrieron veloces por sentirme lejos de casa. En la cárcel lo más difícil es llorar. Ese día en el patio miré a varios presos que discretamente se limpiaron las lágrimas.
Después de 30 minutos de sol, parados como palos que resisten la tempestad en el muelle, aquellos inmóviles presos fuimos regresados a las celdas. El frío de las paredes muerde la carne. Se mete por todos los poros de la piel y en menos de lo que se imaginan se apodera del alma. Ese día, el calor con el que llegamos del patio ofreció algo de resistencia antes de que el cuerpo se abandonara al frío. El resto del día lo pasamos como se pasa la vida en la cárcel: encerrados en cuerpo y alma.
El teniente Baltazar, que vivía al fondo del pasillo, intentó cantar. Comenzó con el estribillo de un villancico navideño. El reticente y amargado público comenzó una rechifla que por poco nos cuesta la cena a todos. El oficial de guardia llegó al pasillo ordenando silencio so pena de ordenar la cancelación de la cena. Hasta el más fiero de los criminales se quedó callado.
En ese pasillo estaba –en ese tiempo– el sargento Rafael T. Gómez, uno de los jefes más sanguinarios del cártel de los Zetas. Él mismo reconoció la ejecución de por lo menos doscientas personas. Y fue precisamente Rafael T. Gómez quien, de favor, con una voz que nadie le conocía, le pidió al Teniente Baltazar que dejara de cantar.
—¡Baltita! —le dijo Rafael T. Gómez—, amiguito —casi le susurró desde su celda—, ¡Baltita! ¿Sería usted tan amable de no alterar el orden? Acuérdese que hoy cenamos bien, no sea usted hijo de su puta madre y nos vaya a echar a perder la cena. —Remató con palabras que parecían que provenían de un sacerdote.
Baltazar no dijo nada. El villancico suspendido a la mitad fue la más clara señal de que había entendido la orden de aquel multiasesino.
—Gracias —le dijo Rafael T. Gómez—, Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, incluyendo a su puta madre que lo parió.
Tras esa advertencia la tarde transcurrió en silencio. La mayoría de los presos de aquel pasillo estuvieron dialogando en voz muy baja. Otros optaron por la lectura. Yo me tendí en mis escritos, estaba escribiendo un capítulo de Cara de Diablo. Era la única forma de fugarme del lugar. Me dolía especialmente la ausencia de mis padres, de los que ese mismo día recibí una carta.
Afuera de la celda, el viento frío de diciembre soplaba quejoso por las rendijas metálicas.
Como a las siete de la tarde las cerraduras eléctricas de las celdas comenzaron a cantar. La promesa del pastel, la coca cola y el pedazo de lomo hizo salivar a todos los presos. Yo era como el perro de Pávlov: en cuanto se abrió la puerta me consumía el hambre. Yo fui el primero en salir de mi celda, la 149. Atrás de mí salió Alfredo. Frente a la pared, en la fila, ya esperaba la mitad de los presos. Rafael Caro Quintero me miró con ojos compasivos, seguramente notó el hambre que se me desbordaba por el cuerpo.
Como en procesión, todos los presos caminamos en silencio, con la vista al suelo y las manos a la espalda, hacia el comedor. Bajamos el nivel que nos separaba del área de servicios. Dentro de aquel galerón con frías mesas de concreto y blancas luces que nunca dormían, el aroma de la cena de navidad era incomparable: nada que ver con la rutina hedionda del caldo de res a medio podrir o los gelatinosos frijoles sobre los que nadaba siempre una triste y verduzca gelatina de limón. Ahora sí, olía a comida. Los presos venteábamos como los perros.
El aroma a cerdo era una caricia en el alma.
En el aire un intenso olor a piña fresca con retama sazonaba el pensamiento. La fuga era incompleta: la mente volaba pero el cuerpo seguía anclado al frío metálico de las celdas. Uno a uno fuimos acomodados en las mesas en espera de la instrucción de aquel minúsculo cocinero que siempre nos trataba con desprecio. Su humanidad se crecía por el simple hecho de tener el cucharón por el mango. Sus rasgos feminoides lo empujaban a ser colérico y agresivo con los presos.
—Todas las niñas viendo hacia la pared —gritaba el cocinero, cuando se dirigía a los presos.
En una ocasión, cansado de los insultos, Humberto Rodríguez Bañuelos, alias la Rana, el que se encuentra procesado por la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se dirigió al cocinero que no medía más de un metro con cincuenta centímetros.
—Vuélvame a decir niña y me lo cojo, a usted y a su puta madre, pinche cocinero de mierda —le escupió en la cara.
El cocinero no dijo nada. El rostro se le iluminó de rojo y los ojos le brillaron intensamente. Suspiró. Para los que lo vimos no pasó desapercibido el trago de saliva que denunció el apretado gaznate. Recargó las manos sobre la barra en la que descansaba la cena de aquella ocasión. Pudo salir de su letargo y apenas su voz alcanzó a ser audible.
—Eso me encantaría, chiquillo —le dijo como si el mundo hubiese desaparecido a su alrededor.
Después, nadie pudo disociar que el cocinero estaba locamente enamorado de Humberto Rodríguez Bañuelos, por el que no disimulaba su afecto y donde los guiños eran las menores muestras de ese amor platónico.
El Cocinerito –así le llamábamos en el módulo uno– comenzó a servir la cena de navidad. Uno a uno fue llamando a los presos que estaban enfilados a la entrada del comedor, siempre de cara a la pared. En un plato de unicel fue poniendo un pedazo de lomo y un pedazo de pastel. En la mano entregaba una coca cola. A cada uno de los presos le acarició la mano en un éxtasis que sólo él pudo entender. Y a cada uno de los presos poco nos importó aquella caricia, al ver una coca cola en nuestras manos.
Apenas había terminado la fila para pasar con el Cocinerito, el guardia ordenó silencio para hacer una reflexión antes de comenzar a cenar. Aquel jefe de custodios era cristiano y hasta cerró los ojos para ofrecer aquellos alimentos a la gloria de Dios.
El pastel no me dejó cerrar los ojos. Todos los presos babeábamos por comenzar a la cena.
—¡¡Puta, la tuya!! —se escuchó una voz que gritaba en el fondo del comedor.
Después todo fue confusión. Los platos volaban de un lado hacia otro en aquel comedor. Las coca colas fueron improvisadas proyectiles que cruzaban en el salón. Como espectador en primera fila, miré como se trenzaban a golpes el teniente Baltazar y el sargento Rafael T. Gómez. Los militares de un bando y otro se sumaron al conflicto, y en menos de lo que lo cuento ya estaba frente al comedor un grupo antimotines. Nadie alcanzó a comer pastel.
Pronto el agrio sabor del gas lacrimógeno estaba invadiendo el lugar. Todos estábamos tirados al suelo, con las manos sobre la cabeza y los pies cruzados. Una sirena ululaba en el aire de la noche. Los perros se hicieron presentes en la escena. A lo lejos alcancé a mirar cómo habían quedado, como después de un accidente en carretera, varias coca colas rodando y algunos pedazos de pastel y carne de cerdo regados por en el suelo.
La celebración acabó antes de iniciar.
Fuimos llevados a la celda en medio de un fuerte operativo. Nadie tenía permitido hablar ni levantar la vista. Otra vez la eléctrica voz de las celdas volvió a sonar. Las tripas chillaron de tristeza. Se abrieron las rejas y todos fuimos entregados a la penumbra y el silencio de la crujía. Era la navidad oscura, dolorosa y cargada de recuerdos. Era otra vez el descenso al infierno.
Allí estábamos de nuevo. Éramos un amasijo de hambre permanente, una jauría carcelaria derrotada por un pedazo de pastel y un trozo de carne. Una recua de presos al borde del infantil llanto que provoca saberse lejos de los que uno ama. Éramos perros del mal, amarrados, hombres solos en el abismo del hambre. Por eso les digo que allá éramos una jauría hambrienta.
A mí, la navidad me recuerda lo que es tener hambre. Me recuerda el animal que fui.

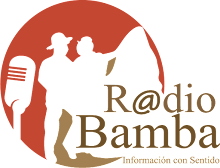
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal